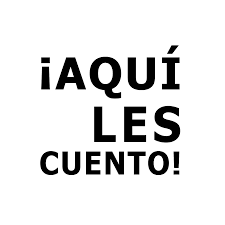Caraqueñidad | El ilustre prelado asiste al sepelio...
¡Cédulas en blanco y negro!
De cómo aprendimos a escribir en aquellas máquinas mecánicas, vetustas y pesadas, pero funcionales.
***
29/04/2024.- ASDFG, ASDFG, ASDFG, ASDFG, ASDFG… era la orden repetida por la profesora Maritza Jimeno, venezolana de nacimiento, pero criada en Francia, país del que adoptó estrictos métodos de enseñanza que impuso en su tarea al dictar los cursos de mecanografía en el Instituto de Comercio, enclavado en la esquina Padre Sierra, en pleno corazón caraqueño a inicio de los años 60.
Era una reputada institución, cuyos privilegiados alumnos egresaban cargados de plenos conocimientos de los más notorios avances en las diversas carreras que allí se dictaban: Contabilidad, Secretariado Ejecutivo, Mecanografía, Ortografía, Redacción, Dibujo Técnico y la complicada Taquigrafía.
Me contó mi mamá Trinita, que los graduandos salían con empleo fijo y bien remunerado, porque sus servicios eran pretendidos por las nacientes empresas que comenzaban a asentarse y a crecer en la capital venezolana. Muchos de sus estudiantes eran aspirantes a ingresar a la Universidad Central de Venezuela, y mientras esperaban el cupo se preparaban en esas áreas estratégicas… muchos se quedaron en el Instituto y sustituyeron su sueño de ser ucevistas.
ASDFG, ASDF, ASDFG... había que marcar con la mano izquierda, alternando el uso del meñique, el anular, el medio y el índice, mientras debías usar el pulgar para rodar los espacios del pesado y vetusto ejemplar de la máquina mecánica marca Underwood, que luego fue sustituida por la Olimpia y por la moderna Olivetti, cuyo hostil sistema requería de mucha fuerza al teclear. Uno veía cómo la cinta entintada se consumía de un lado a otro. Debías detener la acción y enrollar en sentido contrario –operación que se ejecutaba al ritmo de la destreza del dedo índice de la mano ágil del escribiente–. Y nuevamente se ponía a tiro la cinta, a veces toda negra o a veces rojinegra.
La profesora Jimeno era muy estricta al señalar cómo se hacía para encuadrar la hoja sobre el rodillo de cada máquina. Había un dispositivo para liberar o neutralizar el mecanismo, que permitía emparejar cada hoja y garantizar que el escrito saliera perfectamente alineado. Una página –una cuartilla– eran 25 líneas. Así como nos indicaron luego en la UCV, en los años 70 (Escuela de Periodismo) y 80 (Escuela de Comunicación Social), muchos de sus honorables profesores de Talleres de Redacción, Castellano, y los distintos tipos de Periodismo.
Qué privilegio haber vivido esa transición de las máquinas de escribir a las computadoras. De los teletipos a estas transmisiones cada vez más modernizadas y precisas, gracias a los avances del tecnicismo al servicio de la comunicación.
En esos días, la Venezuela deportiva se gozaba su segunda medalla olímpica, luego de la de bronce, obtenida por el triplista Asnoldo Devonish en Helsinki 52. En esta ocasión la presea, también de bronce, fue gracias a la puntería del experimentado tirador Enrico Pompón Forcella, en la edición de Roma 60. El furor sirvió del bálsamo en aquella convulsa sociedad.
La moda era muy estricta. Damas con vestidos largos por debajo de las rodillas. Caballeros, con paltó y muchas veces corbata, cualquiera fuere el escenario a desenvolverse. Si se trataba de guardar luto usaban un infernal forro negro por un año, y las damas debían bajar aún más el ruedo de sus oscuros vestidos.
ASDFG, ASDF, ASDFG... era el ejercicio básico para la mano izquierda, casi siempre la que más tarda en adquirir las destrezas requeridas para una correcta y rauda escritura. Cuando había que entregar varias copias, se usaba papel carbón entre las tres o cuatro hojas que soportarían cada escrito, de acuerdo con las exigencias, ya fuera de la profesora Jimeno, de los profesores ucevistas –en mi caso– María de Los Ángeles Serrano, Olga de Álvarez, Yolanda Osuna, Enrique Castejón Lara, Hernán Guerrero, Gerardo Oviedo o de los jefes de redacción, de sección y de talleres en los periódicos en los que nos correspondió dar algunos pasos en este oficio.
Uno, al terminar de releer la nota redactada, arrancaba –literalmente– de la máquina el paquete de hojas con el respectivo sonido, raaaaaaaaaaaa –simulando el sonido cuando uno despega hojas de una libreta de espirales–, con decibeles directamente proporcionales al desgaste de los rodillos de aquellas pesadas máquinas de escribir. Y, sin sacar las hojas de papel carbón, uno debía buscar la firma del jefe del área que puso la pauta. La señal aprobatoria quedaba impresa en la copia de resguardo, en la del jefe de información y del jefe de talleres, para así evitar estragos de los duendes de redacción.
En la academia ordenaban las lecciones para lograr el dominio absoluto de todo el teclado. A veces, como un challenge, exigían realizar los ejercicios con los ojos cerrados, para garantizar la memorización de cada tecla y sus diversas funciones.
En esa evolución nacieron las máquinas eléctricas, pero afortunadamente estaban más enfocadas a secretarias ejecutivas. Los errores, que eran muchos, se disipaban con typex blanco. Muchos profesores se conformaban con un tachón y a seguir escribiendo, “porque aquí no estamos formando secretarias, sino periodistas”. Menos mal que fue así.
Hasta que llegó la era de los procesadores y las modernas computadoras, que además de todas las facilidades que brindan para la corrección y la rapidez para culminar una nota, traen un vicio del que viven con particular descaro muchos representantes de estas nuevas generaciones: “recorte y pega”, mediocridad que algunos escudan tras el degenerado epíteto de “influencers”.
“El ilustre prelado asiste al sepelio” … Era una de las oraciones que los profesores, no de la UCV, sino de las academias de mecanografía, obligaban a escribir sin ver las teclas, para garantizar su efectiva enseñanza, quizás basados en experiencias históricas: cuentan los investigadores que la máquina de escribir, además de sustituir el lento método de escritura empleado por los copistas, sirvió para apoyar a los invidentes.
Como fuere, debemos agradecer todos los intentos de crear la máquina de escribir desde que en 1714 Henry Mill consiguió una patente de su reina Ana de Estuardo. No menos de ocho ocasiones similares se registraron desde el siglo XVIII hasta el XX, en los que destacaron los inventores Pellegrino Turri, William Austin Burt, Giusseppe Ravizza, Pietro Conti, el cura Francisco de Azevedo, Malling y Hansen con su bola de escribir, Christofer Sholes, Remington y otros, hasta que se dieron de manera más comercial y fue decisorio el apoyo de casas matrices como Adler, Triumph, Royal, Remingthon, Canon, Brother, Nakajima, Smith-Corona y la que más conocimos por estos lados: Olivetti y Olympia. Reconocer una de estas marcas muy posiblemente delate que nuestra cédula fue emitida cuando el arcoiris aún era en blanco y negro.
Luis "Carlucho" Martín