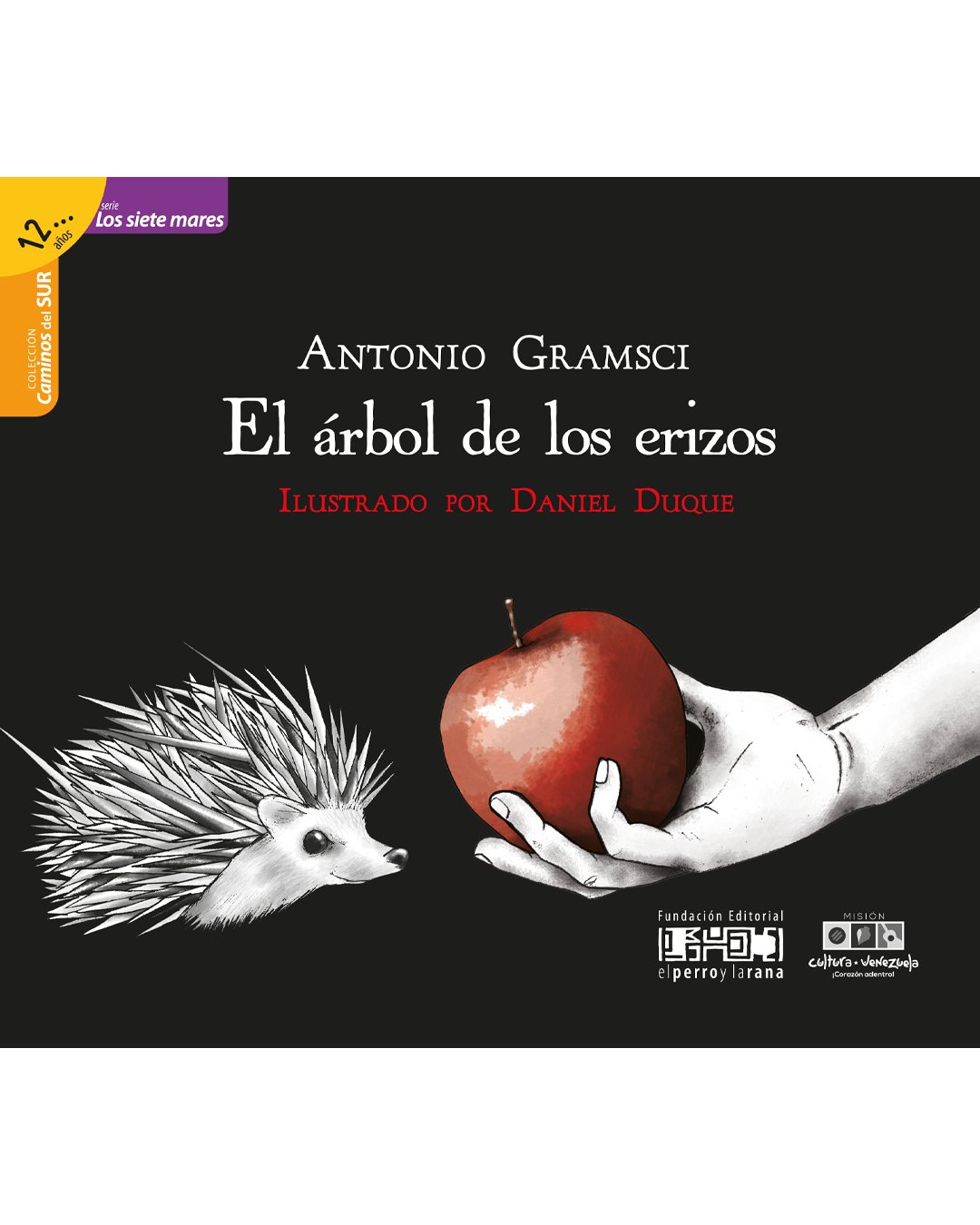Cuentos para leer en la casa | Un padre ejemplar
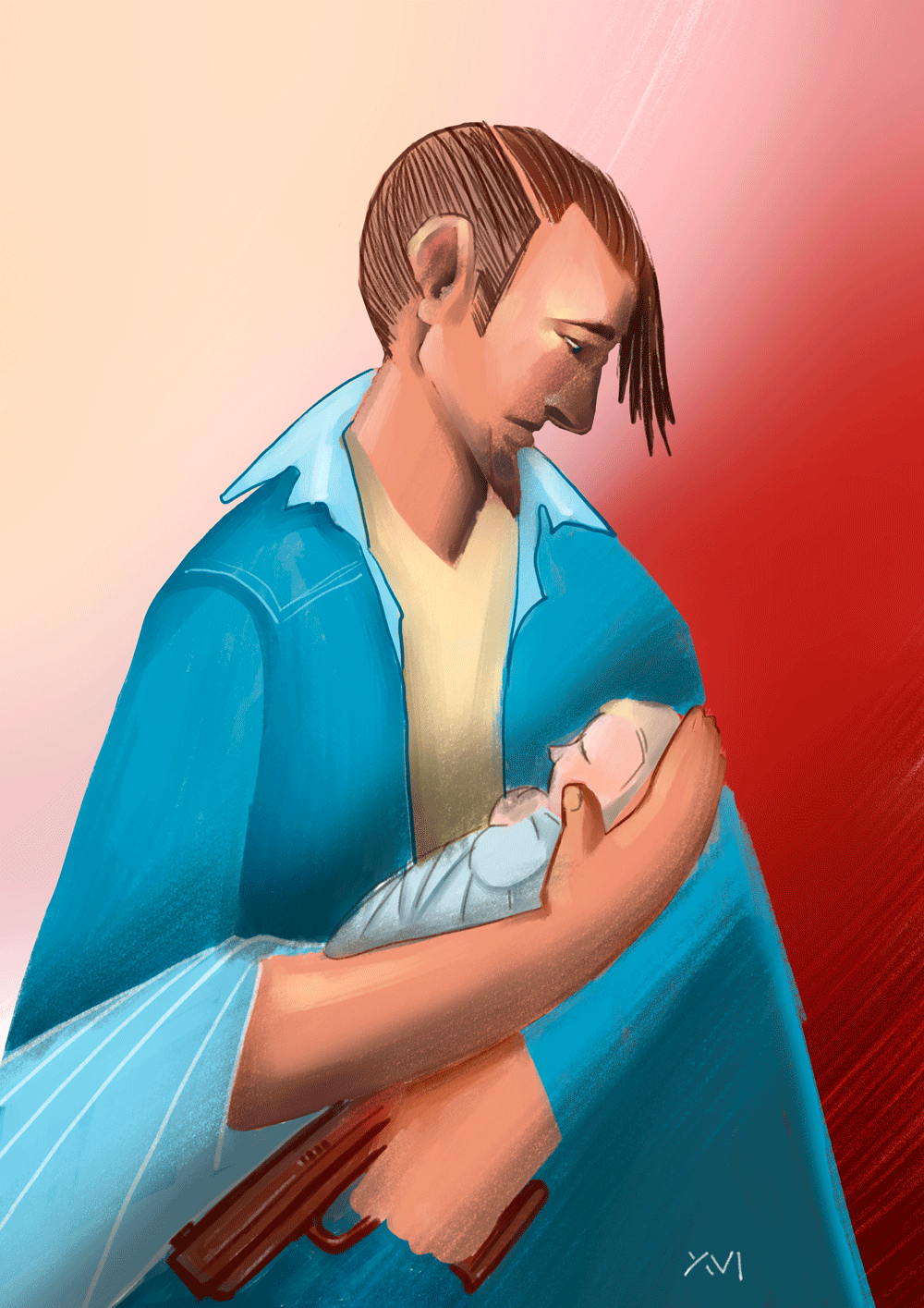
Levantó al niño con cuidado y lo sacó de la bañera de plástico. El cuerpo regordete del bebé chorreaba agua mientras daba patadas al aire. Lo colocó encima de la tapa de la cuna y lo secó con suavidad.
Después lo vistió con la franela blanca con cierta aprensión, ya le quedaba pequeña, sentía temor de romperle un dedo o torcerle una muñeca con sus manazas. Aún no se había dado cuenta de lo flexibles que son las articulaciones de los niños pequeños.
El bebé hizo unos sonidos como si se tragara la risa. Lo colocó boca abajo y abrió el tubo de Desitin. Le extendió la pomada en las nalgas y después de darle vuelta, le untó los diminutos testículos y la parte interior de los muslos.
Sabía cómo se le irritaba la delicada piel cada vez que se orinaba o hacía pupú. Despegó las bandas adherentes del pañal, lo colocó a un lado de la mesa y acostó al niño encima. Con un movimiento rápido cerró el pañal haciendo coincidir casi exactamente las bandas con los pequeños rectángulos de plástico. Era lo único que había aprendido a hacer bien en su papel de mamá. Se había convertido en un as poniendo pañales. Lo hacía rápido y con precisión.
Hacía poco tiempo se había separado de su mujer. En realidad, no se habían separado, ella se había ido con otro porque no soportaba la vida con él. Casi nadie la soportaba. No es que fuera mal tipo, pero el día a día a su lado era duro, muy duro.
Se negó a que su mujer abortara, a pesar de su difícil situación. El nacimiento del niño lo había hecho tan feliz que trató seriamente de cambiar, pero ya era tarde para él. Era muy tarde y no había regreso.
A los seis meses su mujer desquiciada por la paranoia y los tranquilizantes, lo dejó con el niño. La maldijo, pero la entendió. La única familia que él tenía era una hermana, pero vivía en Atlanta y hacía diez años que no la veía ni hablaba con ella. Tenía que buscarle una solución al asunto porque las cosas se iban complicando cada vez más. Por el momento se había prometido no separarse del niño ni desampararlo, pasara lo que pasara.
Casi no salía, atento a las necesidades del bebé y por seguridad. Mientras lo acunaba canturreaba una canción que había inventado y que hablaba de una familia de osos. La vida de aquellos osos estaba en peligro todo el tiempo, pero milagrosamente lograban escapar de los cazadores.
Preparó varios teteros con leche y uno con agua hervida y los metió en la nevera como hacía todas las noches, se acercó a la cuna donde el niño dormía y le palpó la frente. Notó una calidez desacostumbrada. Lo volvió a tocar y comprobó algo que le produjo terror: el bebé tenía fiebre.
Desde que estaban los dos solos, el bebé nunca había tenido fiebre. En los tiempos de su mujer era ella quien se ocupaba de esos accesos de temperatura. “Todos los niños a su edad tienen fiebre” decía en broma mientras le daba un gotero de Tempra.
Pero ahora él estaba a cargo. Registró el gabinete del baño, colocó el frasco a contraluz. Una gota malva se extendió en el interior del envase escurriéndose hasta desaparecer. Nada, tendría que salir a comprar el medicamento.
Observó al niño que dormía y pensó que podía volver en quince minutos. La farmacia está a solo tres cuadras, pensó intentando tranquilizarse. En un cuarto de hora estaré de regreso, seguro no se va a despertar antes de que yo vuelva. Recordó las palabras lapidarias de su mujer: “La fiebre hay que bajarla como sea, y si no baja hay que llevarlo al médico”. Esta última posibilidad era la más preocupante.
Se colocó la funda con la pistola en el bajo vientre con el cañón siguiendo la línea del miembro, ahí la policía no lo registraría, y salió silenciosamente del departamento. Eran las diez y veinte. El aire fresco de la noche y la quietud de la avenida desierta lo pusieron de buen ánimo. Tenía tres días que no salía y respiró a pleno pulmón sintiendo en la cara el frescor de la noche, después avanzó bajo los árboles por la calle en penumbra.
Llevaba caminadas dos cuadras cuando al doblar una esquina las luces rojas y azules de la patrulla lo sorprendieron. Había tres policías junto a un vehículo estacionado.
Uno de los policías, el que fumaba, lo vio desde lejos. No podía darse la vuelta sin levantar sospechas. El vello de la nuca se le erizó, pero siguió caminando como si nada. Pasó junto a los policías sin mirarlos y eso parece que les llamó la atención. El que fumaba tiró el cigarrillo apenas comenzado y lo aplastó con la suela del zapato.
Después fue la rutina de siempre: Las manos contra la pared, el cacheo, la cédula y demás. Pero no descubrieron la automática. Uno de los policías pidió información por radio mientras se daba golpecitos en el bigote con la cédula. El que estaba frente al volante apagó la luz del techo de la patrulla, a Daniel le pareció curioso el gesto, pero se mantuvo quieto. A los cinco minutos el radio vomitaba un enredijo de claves en que se mezclaban cifras de uno y dos dígitos con palabras como “Halcón”, “Móvil”, “Dragón”, “Azul” entre interrupciones bruscas y estática.
Todo hombre intuye cuando está perdido, cuando la desgracia le llega y el destino se cierra como un oscuro telón. Esa nítida sensación fue la que se le instaló en el alma mientras veía crecer la tensión en el rostro de los policías que lo rodeaban.
El que estaba a su espalda exhalaba una energía siniestra y Daniel lo vio sin verlo, como si le hubieran crecido ojos en la nuca. El que estaba de frente, apoyado en el capó de la patrulla, bajó la mirada en un gesto casi pudoroso, mientras comenzaba a moverse con lentitud hacia Daniel. Se movía casi en sincronía con el que estaba dentro de la patrulla que se iba incorporando lentamente. Los tres se acercaban con prudencia a Daniel formando un semicírculo que, cosas de la mente, él pensó protector. Los tres pensaban, confiados, que Daniel no estaba armado, a fin de cuentas, lo habían cacheado cuidadosamente. Mientras tanto se seguía escuchando la radio de la patrulla que entre claves y estática traducía “Guillermo Ferrari, alias Daniel Bustillos es un sujeto violento, extremadamente peligroso y tirador experto…”
Lo primero que Guillermo, el asesino, el otro que no era Daniel sintió fue la estranguladora del policía que tenía detrás, inmediatamente el que estaba al frente le dio un puñetazo en la boca que le partió el labio inferior. Entre los otros dos lo arrastraron hacia el asiento trasero de la patrulla y el más corpulento se sentó sobre él mientras lo insultaba. Guillermo cayó bocabajo sobre el asiento. Había tratado de protegerse la cara con una mano mientras con la otra se tanteaba la entrepierna. Sintió en los dedos de la mano izquierda, aplastada contra la nariz, un resto de olor a Desitin y tuvo la certeza de que su hijo despertaría hambriento y lo peor, prendido en fiebre.
En los límites de la desesperación logró meter la otra mano bajo el cinturón y empuñó con firmeza la pistola. Uno de los policías arrodillado en el asiento delantero lo golpeaba con la culata de su arma. Guillermo levantó la pistola y disparó seis veces moviendo el arma de izquierda a derecha. Al hombrón que lo aplastaba una bala le penetró a un lado de la oreja y la otra en un pómulo. El hombre se desplomó sobre él. Al otro, dos tiros certeros le dieron en la frente. El policía lanzó un quejido breve y cayó hacia atrás, la cabeza le rebotó contra el parabrisas. Cubriéndose detrás del gordo le disparó dos veces al tercero que trataba de huir. Un disparo le atravesó el cuello, cayó bocarriba en la acera, su brazo derecho apenas se movía. Guillermo salió rápidamente de la patrulla y lo remató de un tiro en la sien. Por unos segundos la calle siguió en silencio y a oscuras. La radio de la patrulla desgarró de nuevo la quietud nocturna con su absurda cháchara. Guillermo se metió la pistola en el cinturón y caminó apresurado. Con la manga de la chaqueta se secó la sangre que le escurría del labio. La calle seguía desierta pero algunas ventanas de los edificios cercanos comenzaron a iluminarse. Corrió mientras alguien gritaba algo que no entendió.
Abrió la puerta y escuchó expectante durante unos segundos. Todo estaba en silencio. Fue hacia el cuarto y encendió la luz. El niño dormía tranquilo bocabajo. Le palpó la frente y notó que ya no tenía fiebre.
Miró el reloj, eran las diez y cincuenta. Coño, me atrasé quince minutos, pensó. El niño entreabrió los ojos, encandilado por la luz y, sin transición, se largó a llorar. Lo acunó en los brazos canturreando para calmarlo. Se lo llevó a la cocina, sacó un tetero y lo entibió. Sin duda tenía hambre porque no paraba de llorar.
Se sentó en el sofá y comenzó a darle el tetero. Poco a poco el niño se calmó, pero a veces dejaba de chupar y volvía a exhalar un sollozo quedo. Guillermo se levantó con el bebé en brazos y miró a través de la ventana. La oscuridad parecía presionar contra el cristal como si intentara destrozarlo para precipitarse violentamente dentro del departamento.
De: Qué habrá sido de Herbert Marcuse (2014)
Autor

Jacobo Penzo
Jacobo Penzo (Carora, 1942-Caracas, 2020). Cineasta, escritor y pintor venezolano. Estudió Periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Su filme La casa de agua, basado en la vida del poeta sucrense Cruz Salmerón Acosta, compitió en la edición del Festival de Cine de Cannes en 1984 y representó a Venezuela en la preselección para la mejor película en lengua extranjera en los premios Óscar de ese mismo año. Otras de sus obras cinematográficas de ficción son: Música nocturna (1987) y En territorio extranjero (1993). Fue además un destacado documentalista, con títulos como El afinque de Marín (1980), El silencio de la memoria (1986), Maracaibo blues (2001) y El profeta olvidado (2003). En su faceta de escritor sobresalen los libros Qué habrá pasado con Herbert Marcuse (cuentos, 2014) y Rumores (poemas, 2015).
Epígrafe:
“Todo hombre intuye cuando está perdido, cuando la desgracia le llega y el destino se cierra como un oscuro telón”.