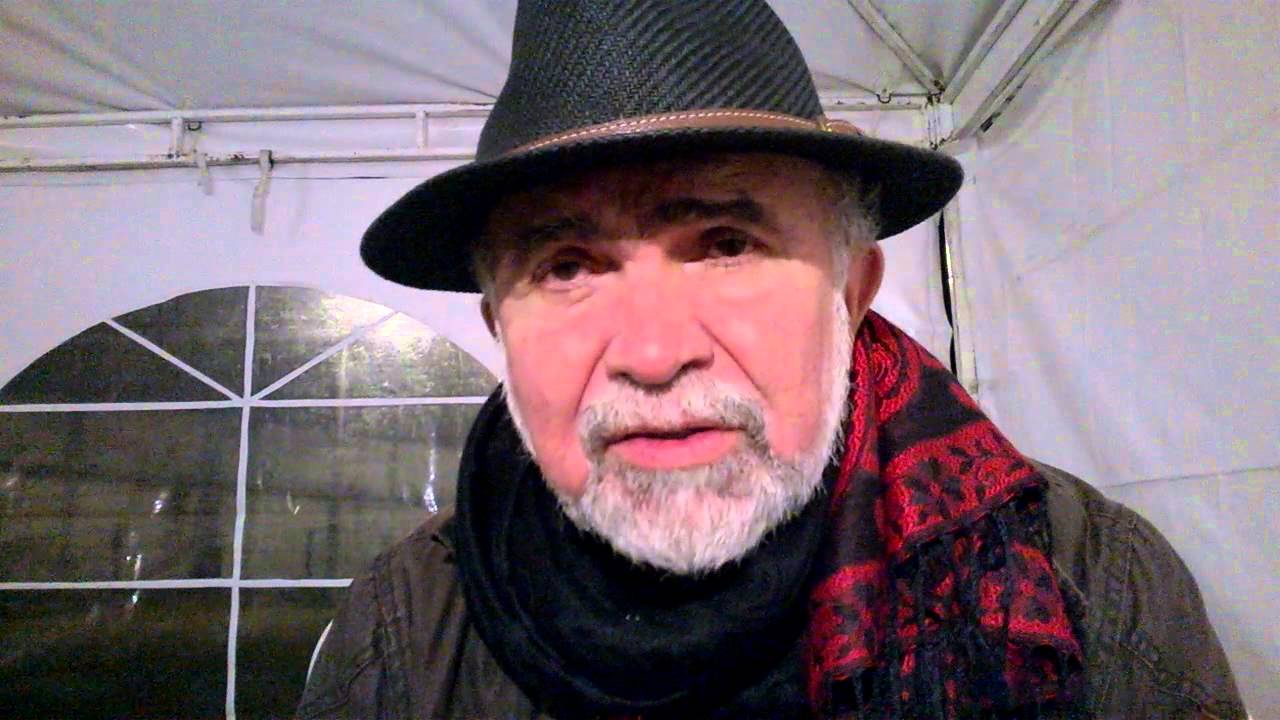Punto de quiebre | Guillermina y Lucrecia: dos dolores contrapuestos
26/09/2023.- Les indicaron que el asunto iba para largo, pues la noche anterior habían ingresado numerosos cadáveres provenientes de distintos barrios de la capital.
***
I
La señora Guillermina vivía en la parte baja de la calle Real de Carapita. Era una persona minúscula, de veras, muy minúscula, delgada y reseca. Tenía una nariz y una barbilla muy largas y arrugas pronunciadas, sobre todo en la frente y el cuello. Su pelo canoso y descuidado le caía sobre los hombros. Vestía un faldón azul, un tanto sucio, y llevaba puesta una gruesa y larga chaqueta. De sus ojos —que parecían mirar desde una lejanía de siglos—, brotaban a ratos unas grandes lágrimas incoloras que ella no se molestaba en secar, por lo que ellas mismas decidían si descendían hasta la falda o el piso o, simplemente, se quedaban estancadas en los pómulos, uniéndose unas con otras. No tenía con quién hablar, pues había llegado temprano junto a su concubino en busca del cadáver de su hijo. Allí, en la morgue, les indicaron que el asunto iba para largo, pues la noche anterior habían ingresado numerosos cadáveres provenientes de distintos barrios de la capital, por lo que el hombre decidió irse a trabajar y la dejó allí, sola, empapada de dolor.
II
Mi pobre muchacho. Quién me le echaría esta vaina, si él no se metía con nadie. Me dijeron que el que lo mató era un malandrito de allá arriba y que la gente del barrio lo persiguió y lo agarró y lo mataron también, pero a golpes. Pero eso no me importa, porque igual mi hijo ya no estará más conmigo. Hasta me siento culpable porque yo lo ayudé a completar para que se comprara ese celular del carajo. Tan bello mi hijo, tan noble, tan buen hijo. Nunca me dio guerra y era el que siempre estaba pendiente de mí. Recuerdo cuando me dijo que iba a dejar el liceo para ponerse a trabajar y ayudar con los gastos de la casa. Intenté convencerlo de que no lo hiciera, pero ese muchacho me salió demasiado terco y cuando se le metía una vaina en la cabeza, no había manera de sacársela. Una vez le dio lechina y ahí pensé que se me moría mi muchacho. Se me puso todo morado y hervía de la fiebre, pero él nunca se quejó, al menos frente a mí. Todos los viernes al salir de su trabajo me compraba un dulcito. Me tenía toda consentida. Dios, ¿por qué permitiste que me lo quitaran? Y ahora, ¿cómo voy a poder vivir sin él? Una vez se me apareció con una novia. Era una bichita bien feíta, que vaya usted a saber de dónde carajos la sacó. No quise decirle nada, pero un día se me salió y le dije que él era demasiado hermoso para estar de novio con la Marisita. Esa vez se me puso bravo y hasta me dijo que no me metiera en sus vainas. Recuerdo que hasta lloré. Pero al rato se me acercó y me abrazó y me pidió disculpas y cuando lo perdoné comenzó a hacerme cosquillas por todo el cuerpo como loco. Yo como que le meto su cobija en la urna: miren que ese muchacho me salió bien friolento y como uno no sabe para dónde va después que pela gajo… Ay, mi Dios, ¡cuánto dolor siento! Siento que me quitaron un pedazo de corazón. Dame fuerzas, mi Dios, ayúdame a sobrellevar esta guarandinga. Y dónde estará ahorita. A lo mejor me lo tienen allá dentro, tirado en el piso junto a todos esos que también mataron anoche. Esos policías tienen cara de malasangre. A lo mejor hasta me le pasarán por encima a mi muchacho. Protégemelo, mi señor Jesús. Ojalá lo lleves contigo para allá, para el cielo, y le concedas el descanso eterno.
III
Lucrecia era gorda, pero le gustaba ponerse la ropa apretadita. A esa no le importaba nada. De tez blanca, tan blanca que parecía de otro país. Su hablar era tosco y grosero, pero dicen que antes no era así, sino que se tuvo que transformar para no dejarse joder en el barrio y para criar, mal que bien, sola, a sus cinco muchachos, pues los padres, que eran tres, se habían marchado de su lado. En su casa vendía cervezas, ron y cigarrillos. Lucrecia vivía en una casa vieja y sombría, anclada en lo más alto del barrio Carapita. Desde su ventana se podía ver media Caracas. De madrugada, cuando los borrachos del barrio tocaban a su puerta o la comenzaban a llamar desde la parte baja, se asomaba por una ventanita y les decía hasta del mal del que se iban a morir, pero igual bajaba a venderles su aguardiente, aunque mucho más caro, por supuesto. Raulito, como ella le decía, era el mayor de todos y aún no alcanzaba los diecisiete años. Nunca quiso ir a la escuela, pero nadie sabe cómo sí sabía contar y hasta leía algunas vainas. Siempre se levantaba pasadas las dos de la tarde y, como casi nunca había comida, de una vez agarraba la calle y se aparecía bien entrada la noche o en la madrugada. Lucrecia había llegado a media mañana a la morgue junto con otros dos de sus hijos, de quince y dieciséis años, y varios amigos del barrio, en cuatro motocicletas. Les dijeron que el proceso de entrega del cadáver iba a tardar bastante —a menos que tuvieran algo de plata para hacerle un regalito al comisario— porque había muchos cuerpos sin entregar desde hacía dos días. Ella permaneció allí toda la mañana. Al filo del mediodía, muchos de los familiares habían desistido o se habían ido a almorzar. Solo quedaba en el murito del frente una señora mayor, que no cesaba de llorar y que vestía un faldón azul, un tanto sucio, y llevaba puesta una gruesa y larga chaqueta.
IV
Qué vaina, vale. Quiénes me matarían a Raulito. Yo tengo que averiguar esa vaina y uno a uno los voy a joder. Qué mantequilla, me lo jodieron entre todos. Son unos cobardes. Apuesto a que ninguno de esos malparíos sería capaz de enfrentarse de tú a tú con mi muchacho. Yo sé que no era ninguna joyita y que se metía sus vainas, pero no era para que me lo mataran así. Me imagino que me lo dejaron vuelto chicha. Ahora y que tenía una pistola y que mató a un carajito de abajo para robarle un celular. Esa vaina es mentira, mi Raulito no es capaz de hacer una vaina así. Yo sí sé que tenía su pistola, porque yo una vez se la vi en el cajón donde él mete sus vainas, pero estoy segura de que nunca la había usado. Cómo lamento no haber estado ahí para defenderlo. Me imagino que hasta las viejas malparías me le dieron coñazos. Si descubro quiénes fueron les voy a quemar el rancho con perro y todo. Juro que me las van a pagar. La muerte de mi Raulito no se va a quedar así. ¿Y por qué lo culparían a él, si a ese carajito lo mataron fue allá abajo y mi hijo casi nunca bajaba para allá?... Y ahora su bebé se va a criar sin su papá… bueno, no es que mi hijo estuviera muy pendiente del carajito o le diera plata, ¡pero era su papá! Y dónde coño estarían todos esos coños malandritos que se la pasaban con él. Siempre es lo mismo: cuando uno los necesita no aparecen por ningún lado… Y esa pobre vieja que está allá al frente, qué pito tocará. Me imagino que también le mataron a su muchacho. Desde que estoy aquí, no ha probado bocado. Pobrecita, no para de llorar. Déjame ir a hablar con ella para tratar de calmarla un poco y brindarle aunque sea un café.
Wilmer Poleo Zerpa