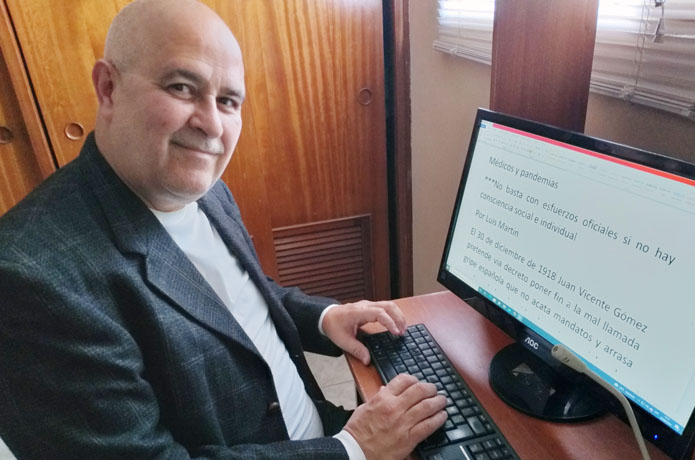Micromentarios | Yo, contrabandista
De la marca suiza Tobler, solamente podían adquirirse seis unidades por persona
Cuando viajé por primera vez a la isla de Margarita, en 1977, para recibir el premio del Concurso de Cuentos Paraguachoa, la isla había sido declarada poco más de un año antes puerto libre.
Diversos productos, entre ellos bebidas alcohólicas, golosinas, ropa para damas y caballeros, calzado y electrodomésticos –todo importado–, podían comprarse a bajo precio en cantidades limitadas.
La mayoría de los visitantes se emocionaba ante la posibilidad de adquirir licores del tipo y marca que les viniera en gana.
Yo, en cambio, me enceguecí al ver que había chocolate blanco. Era más que fanático, adorador de este tipo de chocolate. Nunca me pasó por la azotea colocarlo en un altar porque mi amor hacia él era de tipo bestial. Solo pensaba en comérmelo.
En el puerto libre se me presentó un problema: del que a mí me gustaba, de la marca suiza Tobler, solamente podían adquirirse seis unidades por persona.
Este chocolate no debe confundirse con el Toblerone blanco –de la misma empresa–, que viene en un contenedor alargado de cartón triangular y contiene avellanas y nueces.
El que yo amaba y añoro como a un amor imposible –hace más de veinte años que no lo veo ni saboreo–, se vendía en tabletas, idénticas a las del chocolate para taza.
En vista de la restricción, decidí convertirme en contrabandista. No dudé en comprar seis de manera legal y otros seis ilegalmente, como si fuera algún tipo de droga.
Preparé mi maletín con un fondo doble y, en la parte superior, coloqué las seis unidades legales, junto a otras golosinas que adquirí.
Además, iba mi ropa –la que llevé y unas pocas piezas que compré–, mis utensilios de higiene, varios libros y, al final, en la parte inferior del maletín, los otros seis chocolates.
Al pasar por la revisión aduanal, el contrabandista novato que yo era fue descubierto en un instante. La mujer que exploró mi equipaje sonrió al hallar los chocolates ocultos. Entonces me miró a la cara y preguntó:
–¿Son para sus hijos?
–No –respondí–. Para mí. Aún no tengo hijos.
Se me quedó viendo unos segundos y luego de sonreír por segunda vez, metió todas las cosas en mi maletín y dijo:
–Pase. Como no lleva licores y es el primer adulto con que me topo que trata de contrabandear chocolate, lo voy a dejar pasar. ¡Disfrútelos!
De este modo y por única vez en mi vida, fui contrabandista. Y, como corresponde a un autor de libros para niños y jóvenes, mi pequeño estraperlo fue bastante dulce.
Armando José Sequera