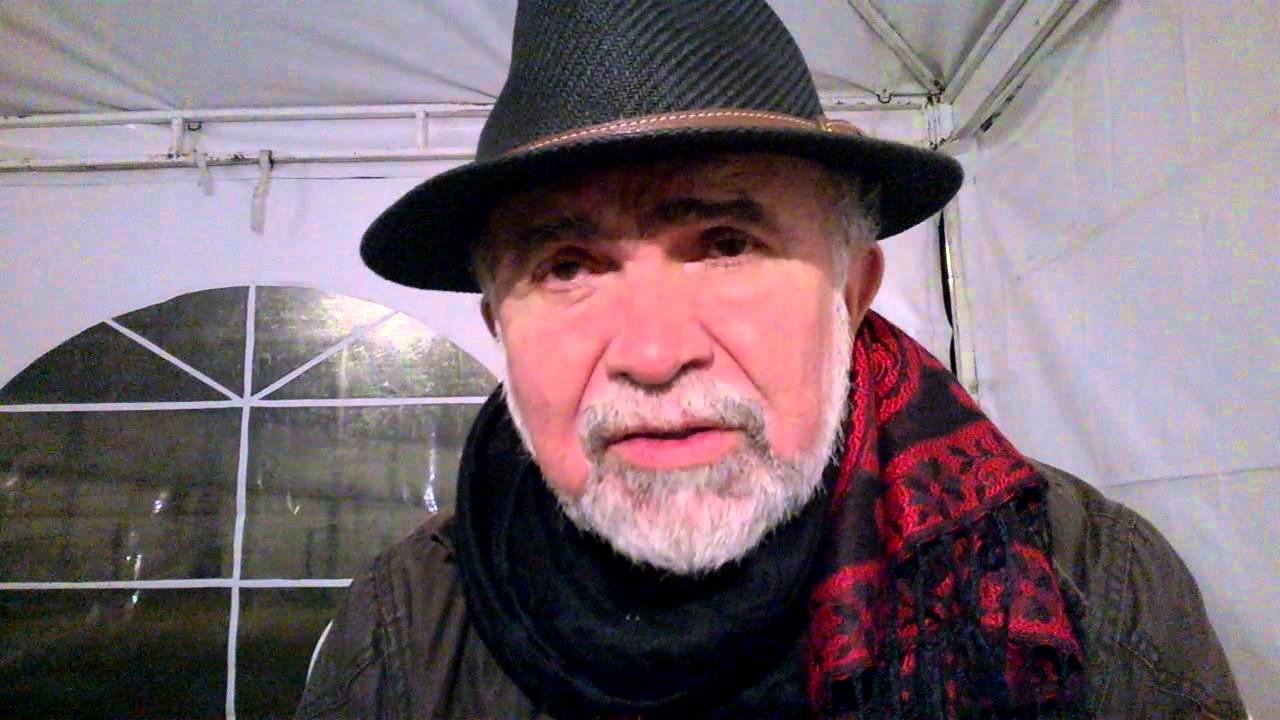Micromentarios | Apodos perfectos
19/03/2024.- Durante una reunión con la psicóloga del liceo, en la que referíamos cuál era nuestra vocación profesional, uno de los muchachos, cuya nariz era prominente, dijo que deseaba estudiar Filosofía. De inmediato, alguien del grupo, no recuerdo quién, le endilgó un mote perfecto: Nariztóteles.
Su hermana también poseía el mismo apéndice nasal exagerado, pero este, asombrosamente, en lugar de afear su rostro, lo embellecía sobremanera. Por ello, recibía innumerables piropos y contaba con una tribu de adoradores que la seguían a todas partes.
Uno de esos días que uno no sabe si considerar afortunados o aciagos, su más obsesionado admirador le sugirió participar en el concurso de Miss Venezuela. A ella le pareció una idea maravillosa e intentó convencer a sus padres para que la llevaran al casting del certamen.
Tan segura estaba de su participación y ulterior triunfo que empezó a comportarse como si ya hubiera ganado. De un momento al siguiente, se transformó en un ser veleidoso e intratable, e hizo a un lado a las amigas que no le rendían pleitesía.
Su rostro, hermoso y con una frescura legítima, empezó a llenarse de afeites. Su prominente nariz dejó de ser el toque exótico de gracia que lo hacía único para convertirse en un apéndice irritante, en conflicto permanente con los demás rasgos.
Para colmo, antes del casting le pareció que ganar el Miss Venezuela era poca cosa y, como uno de sus tíos vivía en Estados Unidos, pretendió ir a ese país nada menos que para ganar su corona nacional de belleza.
Fue en este momento cuando una de las amigas apartadas por ella de su entorno le endilgó el apodo asesino que arrastró en adelante: Miss Narizona.
En 1978, en Guanare, estado Portuguesa, conocí a un chef de cocina. El restaurante donde trabajaba era frecuentado por los miembros del Partido Comunista de dicho estado, quienes alababan su excelente comida y lo correcto de los precios del menú.
En verdad, cocinaba muy bien y disfruté de una estupenda cena. Al terminar, el chef me fue presentado y comprendí a qué se debía su popularidad en el PCV. Su apellido era Guevara y por ello lo llamaban el Chef Guevara.
Una tarde, en la ciudad costera de Naiguatá, vi pasar por la calle frente a la plaza Bolívar a una mujer de una belleza y una elegancia extraordinarias. Se movía con tal donaire que parecía una estrella de Hollywood de las de antes. Había mucho de ella —sus rasgos, su delgadez, su gracia al desplazarse por la misma vida en la que los demás, simplemente, caminábamos— que la asemejaba a Greta Garbo.
Más o menos media hora después, la vi de nuevo, esta vez en una panadería. No supe por qué discutía con uno de los dependientes del lugar, pero su forma de hablar y gesticular era agresivamente agria, valga la desagradable resonancia.
Su belleza sorprendente y su encanto habían desaparecido para dar paso a una antipatía y una impertinencia desproporcionadas, convirtiéndola en la antítesis de quien había visto un rato antes.
La llamé, mentalmente, Vinagreta Garbo.
Armando José Sequera