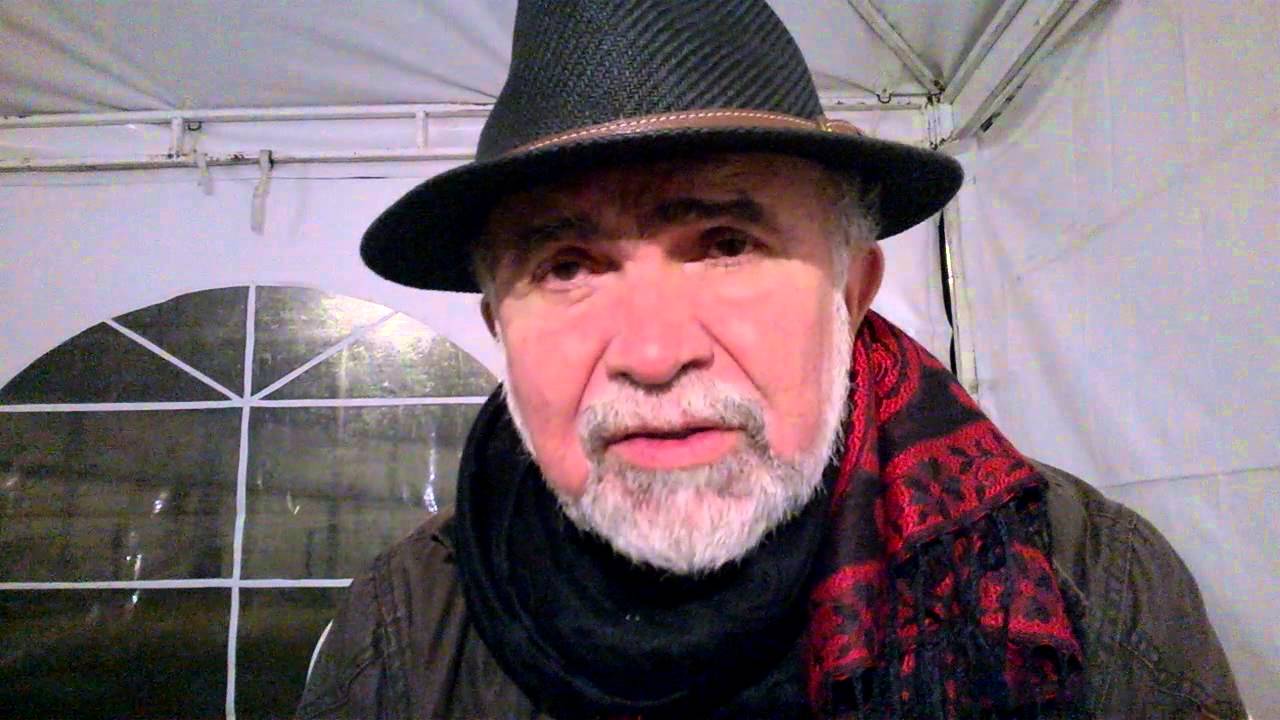Micromentarios | El cementerio de los elefantes
21/05/2024.- Para mis amigos y para mí, el cementerio de los elefantes resultaba más atractivo que un premio de lotería. Soñábamos no solo con hallarlo, sino con traficar toneladas de marfil y hacernos ricos.
Por entonces, Hollywood presentaba como muy positivo —igual a cualquier otro negocio— el indigno comercio de sus colmillos. A nadie del cine o la televisión le importaba cuán nociva era tal idea, tanto para los jóvenes espectadores de sus películas o series como para los elefantes africanos. Los asiáticos no corrían este riesgo, pues carecían y carecen de tales dientes externos.
Cierto que tomar los colmillos en el cementerio de elefantes era una acción inocua para la especie. Ya estaban muertos. Pero, ¿y cuando se agotaran las existencias? Obviamente, y por codicia, se iniciaría la cacería y, con ella, la masacre de tan majestuosos animales.
El tema revoloteaba sobre nosotros cuando nos encontrábamos fuera de clases, cuando alguno deseaba adquirir algo que estaba fuera del alcance de los bolsillos de nuestros padres y madres.
Mis amigos y yo esperábamos crecer para lanzarnos a la aventura, sin tener conciencia de dónde se hallaba la fuente de nuestra futura fortuna. Solo sabíamos que estaba en algún lugar de África.
Como su nombre portaba solo seis letras, creíamos que el continente era apenas mayor que nuestro barrio. Ignorábamos que empieza junto al Mediterráneo y concluye en Sudáfrica, entre sardinas, focas, pingüinos y aguas muy frías que llegan de la Antártida.
Aunque fundaba parte de mi porvenir en el hallazgo de ese gran osario, debo confesar que tal lugar era para mí un espacio de enorme desconsuelo, de una pesadumbre tan grande como los cuerpos que llegaban para residir en él. Imaginaba el recorrido que hacía cada moribundo para calzarse el silencio definitivo y no podía reprimir la tristeza que resbalaba por mi rostro.
Sentía que el trayecto para llegar a él, a sabiendas de que no había retorno —la despedida del cielo, de la tierra arbolada, del viento que tropezaba con las trompas y agitaba sus orejas—, se asemejaba al camino hasta un patíbulo.
Saber que ya no volverás a ver el paisaje donde te has criado y has vivido; que no oirás jamás sonido alguno; que abandonarás para siempre los aromas que se deslizan sobre la maleza y entre los árboles gracias a la brisa; que dejarás de comer lo que te dictan los deseos o las circunstancias; que renunciarás a las caricias que te otorgan o recibes… todo eso me parecía peor que el exilio, que el ostracismo, que cualquier castigo humano o divino.
Mucho después se comprobó que tal campo mortuorio nunca ha existido. Los elefantes fallecen de manera natural o víctimas de criminales cínicos, furtivos o con licencia —como el exrey de España, Juan Carlos— y sus cadáveres quedan en el sitio donde cayeron, igual que los de los héroes de La Ilíada.
Creí en la existencia de esta necrópolis hasta abandonar la adolescencia. Saber que no existía fue uno de los primeros síntomas que percibí de ya ser adulto.
Armando José Sequera