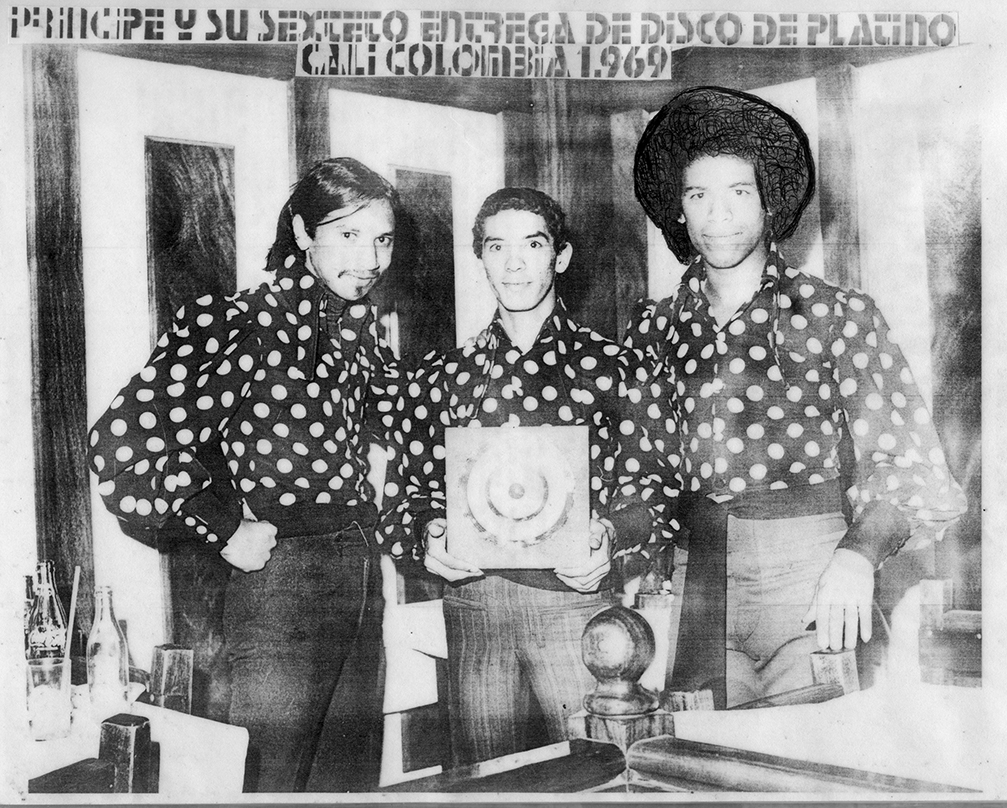Crónicas y delirios | Alfredo Sadel, entre cantos y encantos
14/02/2025.- No conocí a Sadel en los vericuetos musicales de una Caracas que se desperezaba el ánimo durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, como todos los muchachos de la época, me constituí luego en un devoto absoluto del "tenor favorito de Venezuela", y trataba de esconder mi acné adolescente bajo la imitación de su crucial sonrisa de dentadura perfecta, me alisaba el cabello hacia atrás con fervores de apariencia, reuní sus discos y entoné cual vicio existencial aquellas canciones memorables. Eso sí, fumaba a escondidas, porque nuestro Alfredo sentía odio visceral por el humo del cigarro. En resumen de cuentas y cuentos, fue mi ídolo a lo largo de unos años mozos que hoy se han convertido en vejez serena (y ya sin serenatas).
Resumo entonces episodios y recuerdos: Sadel en realidad se llamaba Manuel Alfredo Sánchez Luna, nacido en la ciudad de Caracas el 22 de febrero de 1930, pero, a instancias del productor del programa La caravana Camel, que tenía en Radiodifusora Venezuela, se cambió el nombre por Alfredo Sadel (la sílaba "Sa" correspondía a la primera de su apellido y "del" lo tomó de la segunda sílaba de Gardel, en homenaje a su santo patrono melódico, Carlos Gardel). Fue la misma época (año 1949) en la que alcanzó un inmenso éxito entonando el pasodoble Diamante negro, en honor al torero Luis Sánchez, interpretación todavía evocada como un hito en su repertorio iniciático.
Sadel, a quien la crítica juzga, no sin razón, como el intérprete popular más trascendente en la historia melódica de nuestro país, grabó más de dos mil canciones y 350 discos de diverso formato, participó en varias películas venezolanas y también en filmes mexicanos, junto a figuras como Miguel Aceves Mejía, Evangelina Elizondo, Javier Solís, Rosita Quintana y Sara García. Compuso piezas de gran éxito como Canta arpa, Son dos palabras, Golondrinas del tiempo y El hombre de hierro, inspirada esta última en la novela homónima de Rufino Blanco Fombona. También grabó en Cuba acetatos de extensa difusión a lo largo de América Latina, entre ellos el emblemático Alma libre, en compañía de Benny Moré. Se presentó en teatros de Nueva York y obtuvo el premio de la prensa "al artista latino más popular en la TV norteamericana".
Mis remembranzas de Sadel vienen y van, como en un ritmo generacional de tiempos superpuestos. En el año 1956, las voraces empresas del disco y el espectáculo determinaron que la figura emergente del chileno Lucho Gatica resultaba ideal para oponerla a Alfredo Sadel, y por ello urdieron una supuesta competencia entre ambos con objeto de dilucidar quién cantaba mejor. La disputa se celebraría en la Concha Acústica de Bello Monte, un sábado por la tarde, bajo el imprescindible sol de Caracas. En tal fecha, conforme a una muy calculada publicidad, la muchedumbre, mayoritariamente de jóvenes, recibió el mensaje y acudió a la Concha para presenciar el resultado de la lid. Al cabo de tres horas de desafío vocal, el jurado emitió su sentencia: "¡Empate perfecto entre Lucho Gatica y Alfredo Sadel!". Está de más agregar que los del público juvenil protestamos, enardecidos e inocentes, por el despojo del triunfo a nuestro candidato. ¡Había ganado el negocio del espectáculo!
Casi todas las muchachas de Venezuela estaban enamoradas de Sadel, y por eso les cayó encima como un rayo perverso el gran enlace entre su ídolo y Rosita Rodríguez Barrera, hija de Valmore Rodríguez, conocido dirigente del partido Acción Democrática. Guardo entre mis papeles la foto del emblemático matrimonio celebrado en la capilla del Palacio de Miraflores, durante el mandato de Rómulo Betancourt, porque aparecen allí, al lado de la pareja conyugal, el propio presidente Betancourt, el expresidente y egregio novelista Rómulo Gallegos y el entonces gobernador de Caracas, Alejandro Oropeza Castillo. La gráfica posee interés y referencia de época porque, además del sitio donde se efectuó el matrimonio eclesiástico y el respaldo de los testigos de excepción (o de decepción para los antibetancouristas), Sadel ostentaba un frac como atuendo de etiqueta, que coronaba la estrambótica rareza de un enorme pumpá.
En 1961, al cabo de largas reflexiones sobre su vocación y cauce artístico, nuestro Alfredo resolvió dedicarse al canto lírico, debutando con la zarzuela Los gavilanes en el Teatro Nacional de Caracas. El público, que siempre lo había seguido en la onda de la canción popular, rechazó sentimentalmente el cambio de género y muchas lágrimas así lo constataron. Por ello, Sadel, luego de un tiempo, se acogió, con la disciplina de siempre, a la combinación de ambas posibilidades expresivas.
Dentro de ese nuevo afán lírico, viaja a Milán para perfeccionar su calidad vocal. Más tarde forma parte de la zarzuela cubana Cecilia Valdés, que se presenta en el Carnegie Hall de Nueva York. Luego se internacionaliza con giras por Europa, Norteamérica y América Latina con Rigoletto, El barbero de Sevilla, Carmen, Tosca, La traviata, La bohème y muchas más. "¿Quién es ese cantante tan hermoso, magnífico y completo?", preguntan en Rusia. "Debemos nacionalizarlo español", piden en los teatros de Madrid. "¡Qué jamás se le ocurra irse del Perú!", ruegan las limeñas y los limeños.
Sin embargo, como esta tierra llama a sus hijos con voces y calor de los adentros, Sadel retorna en 1971 para organizar una temporada de ópera en la UCV. Más tarde alterna estadías en Medellín y Nueva York y vuelve a Caracas en 1988 y 1989, con el fin de presentarse en el Teatro Teresa Carreño con la Orquesta Sinfónica Venezuela, y ahí lo vimos por última vez.
Sirvan estas notas, entresacadas de los periódicos, el alma y la memoria, como homenaje al cantante de más plenitud popular y lírica del siglo pasado en nuestro país, quien el 22 de este mes hubiera cumplido 95 años.
Igor Delgado Senior