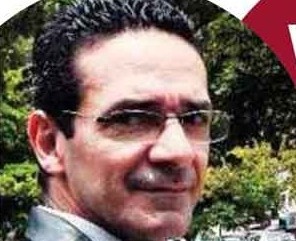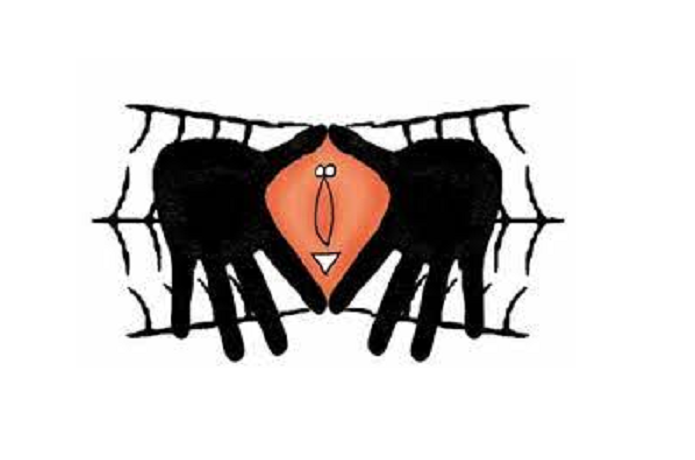Aquí les cuento | Ciencia de bahareque
14/02/2025.- Los pueblos tienen codificada la ciencia en sus genes primigenios. Por ejemplo, la yuca amarga, cuya ingestión causa envenenamiento, por el contenido de ácido cianúrico, que se desprende, en forma de vapor, antes de llegar a los sesenta grados de temperatura. De ahí que nuestros abuelos indios, durante más de diez mil años, hayan podido manufacturar casabe, mañoco y otros productos para la dieta diaria, que han permanecido en nuestra cultura alimentaria y se proyectan hacia los tiempos venideros por su calidad y sabor.
El sebucán, elaborado por las hábiles manos de nuestros ancestrales artesanos, sirve para comprimir la catevía y drenar el yare de la yuca, que contiene el mencionado ácido de letales efectos para los humanos y animales que lo ingieran sin cocción.
En las comunidades indígenas del Amazonas venezolano (guajibos, panares, makiritares, piapocos, piaroas y otras), se colecta el zumo de la yuca amarga, se monta al fogón y se hace una nutritiva sopa, que conserva el sabor ácido, pero sin ácido. A la misma se le agrega un pedazo de pescado, ají picante y se come con casabe fresco (de solo mencionarlo, se me hace agua la boca).
En lo que refiere a la arquitectura, se puede mencionar la construcción de las churuatas. Edificadas con madera y palmas del entorno, aseguradas con bejucos y de un diseño envidiable, soportan ventarrones y tempestades. Como abrigo de las familias, es imprescindible en las comunidades indígenas.
En la elaboración de las flechas, su delicada estructura aerodinámica permite acertar un blanco a distancias considerables por la fina disposición de sus elementos: la varilla de caña amarga, la pluma, las puntas que varían de acuerdo al uso de pescar o cazar aves y cuadrúpedos.
Los tejidos de mantas, tapetes, chinchorros, bolsos, mapires, y toda la gama artesanal realizada por nuestros hermanos, denotan el enorme caudal cultural de nuestra ancestralidad, viva y tangible, que sobrevive a la violencia cultural de más de quinientos años de resistencia.
Nos llamaron "indios brutos", pero en una coordinada acción de combate, donde hurgar en la historia nos permite apropiarnos del discurso vital, persevera el uso y el consumo de los productos culturales de las comunidades indígenas de todo el país, siempre en resistencia después de quinientos años.
En el bahareque de la casa de nuestro pueblo indio se reproduce y perpetúa la herencia cultural de los pueblos ancestrales. En las comunidades indígenas de todo el país, las normas ágrafas son observadas por todos los habitantes de las comunidades. Se respeta la vida y la presencia de los ancianos, cuya sabiduría es digna de veneración; ellos son los portadores patrimoniales de la herencia cultural que se afianza en los haceres de las nuevas generaciones que logran saltar las pantallas de la evasión representada por el discurso hegemónico que nos niega como pueblo.
El mes de mayo del año 1990, conviviendo con la comunidad guajiba de Morrocoy de Venado, estado Amazonas, observé al tajamonae (mal llamado "capitán" por los invasores, de antaño y nuevos) mientras colocaba una pluma a una flecha. Esa elaboración exquisita, dispuesta en el extremo opuesto a la punta, describía un giro helicoidal que garantizaba el avance aéreo del dardo sin desviarse del blanco elegido por el operador del arco. Hice al líder de la comunidad lo que pudiera considerarse una pregunta estúpida, hecha por un no menos ignorante tesista de la Universidad de Venezuela (UCV).
—Tajamonae, ¿de qué ave es esa pluma?
El hombre, sin desprenderse de su habitual sonrisa, respondió:
—¡De un ave acuática!
—¿Por qué? —preguntó el bisoño científico encarnado en mis juveniles años.
Respondió sin titubear:
—¡Porque las plumas de las aves acuáticas, al mojarse, no se pudren!
Esa respuesta la he atesorado durante treinta y cinco años y por primera vez la escribo para compartirla con ustedes.
Vuelvo al discurso anterior…
¿Son brutos los indígenas?
La visión de la opresión colonial, con malla, morriones y sotanas, nos hizo creer en ellos, para que nos negásemos a nosotros mismos y renunciáramos a nuestra identidad.
En el torrente sanguíneo de nuestros hermanos y todas y todos los venezolanos existe la sabiduría inmensa de nuestra ancestralidad, con esa riqueza intransferible e inalienable. Debemos entonces marchar a la vanguardia de la protección de nuestra especie. Como lo dijo Alí Primera: "De nuestro principal recurso natural no renovable", es decir, los hombres y las mujeres venezolanos, cuyo temple "no se ablanda con chamiza".
Mientras tanto, yo seguiré creando en mi chinchorro tricolor, hecho por las manos indias, donde sueño y donde recibo la inspiración cotidiana para decir las cosas que digo y escribir los cuentos que escribo.
¡Miren que toda esta semana caraqueña me he alimentado con mañoco! ¡Hasta la próxima, mis amores!
Aquiles Silva