Cuentos para leer en la casa | ¡Pálida!... ¡Pero es ella!
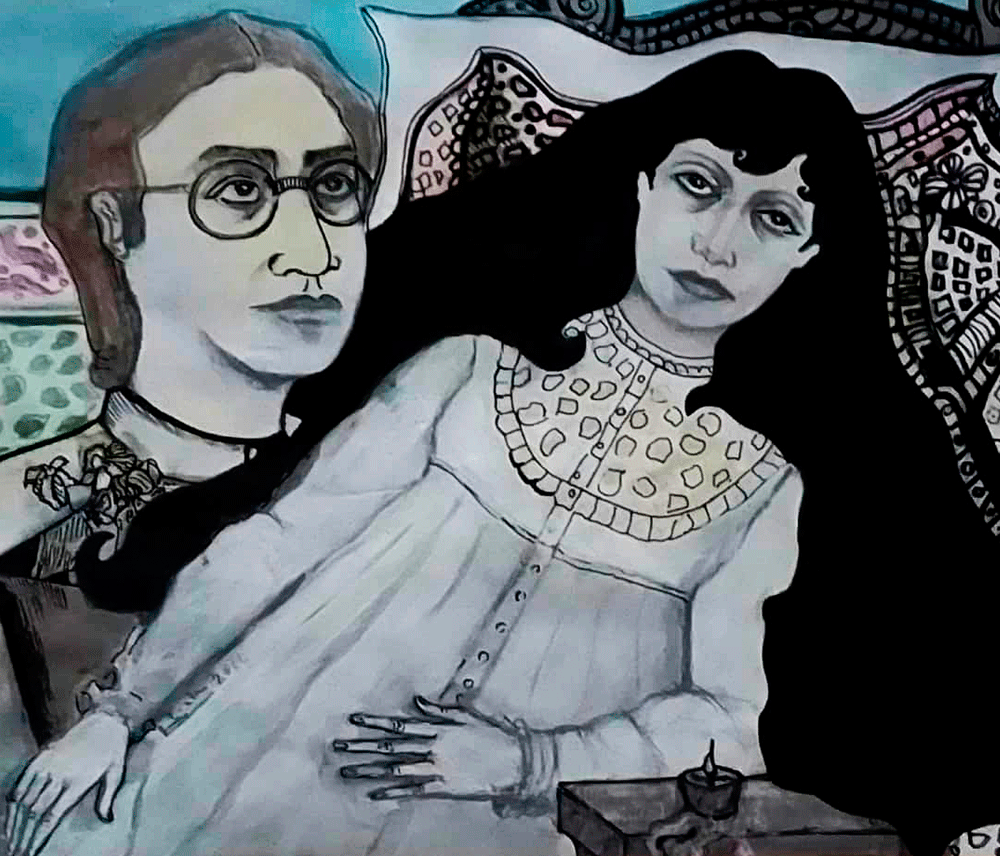
I
Las últimas sombras de la noche huían en retirada ante la aproximación de la aurora que, con sus dedos de rosa, descorría el velo en el escenario del nuevo día.
Entramos en una alcoba.
Sobre la mesa del centro chisporrotean los residuos de una lámpara de aceite con pequeñas parafinas de cerilla, y en la blanquísima cama que luce los encajes y las blondas encarrujadas por las delicadas manos de una mujer, está demacrada y triste, mi bella Esperanza, con la cabellera suelta, la cabeza colocada sobre almohadones de diferentes tamaños, los brazos extendidos sobre el tapador y los ojos entreabiertos al sopor de quien dormita soñando entre el cielo y la tierra.
Al contorno, recostados en los divanes, están algunos amigos y parientes de la casa: entre los primeros, un joven, cuyo semblante marchito –no tanto por la velada cuanto por la lucha moral–, dice con voz clara que, en ese cuadro de familia, ese era él y ella la enferma.
Todos duermen en diferentes actitudes; pero Aurelio, con la mano derecha puesta en la mejilla, cruzadas las piernas y reclinado en el diván, con la mirada turbia fija en la paciente, parece la estatua del desfallecimiento.
¡Qué mundos de dolor cruzaban por su cerebro! ¡Qué barras de plomo oprimían su corazón! De súbito, abandonando su actitud meditabunda y con paso cauteloso, se llega a la cama y, tomando la blanca mano de Esperanza, la lleva suavemente a sus labios, cayendo, al mismo tiempo, de rodillas ante el lecho de su amada.
—¡Fría!… ¡Insensible!… ¿En dónde está el calor que ayer nomás agitaba tu corazón? ¿Dónde la nerviosidad que estremecía tu mano al contacto de la mía?… ¿También tu alma, Esperanza mía, está yerta al roce de mi alma? –se decía Aurelio, cuando la niña abrió sus grandes ojos, velados por las sombras ojerosas que aumentaban su grandor, y posando detenidamente su mirada en el joven articuló esta frase:
—¡Aurelio mío!… ¡Te aguardaba!… Me voy, pero no te desamparo… ¡Ámame siempre; el amor verdadero no acaba con la muerte!…
—¡Esperanza! Ángel de venturas que sonreíste para mí… ¡Ay! ¡Si tú te vas, me arrancas la fe! ¡Yo no creeré en Dios! –repuso casi en secreto el joven, y dos lágrimas rodaron por sus mejillas, mojando la mano helada que él oprimía, intentando, inútilmente, comunicarle el calor de la suya.
—No, Aurelio, tú creerás en Dios por mi amor y por mi imagen. Abre el cajón de esa mesita; allí tengo mi retrato, el único que hice sacar; guárdalo, antes que lo esconda mi madre, y consérvalo hasta que otra mujer viviente mitigue tu pena por la muerta.
Aurelio abrió el cajón señalado, revolvió varios papeles mezclados entre cintas y flores marchitas, y en vano buscó la tarjeta, escondida desde días antes en el seno de la madre.
—Aquí no está tu retrato, Esperanza… ¿Esperanza?
La niña dormía el sueño que no tiene pesadillas; en alma acababa de volar a los espacios entre el suspiro de los celos o del amor, y Aurelio, sin poder dominarse, dio grandes gritos de desesperación.
Una elegante carroza, cubierta con cruces y coronas de Jazmín del Cabo y rosas blancas, recibió la urna mortuoria que, seguida de carruajes particulares y de plaza, se dirigió a la portada de Maravillas.
Pocos días después, no se hablaba ya de la muerte
II
El corazón de los escépticos debe ser un caos sin luz y sin esperanzas.
Aurelio se había convertido en un hombre descreído.
Esperanza, que hizo latir su corazón al impulso de un amor infinito, se había llevado a la tumba su fe y, comenzando por dudar de todo, acabó por no creer en nada. Vagaba por las playas de la vida como el idiota que cruza los claustros del manicomio, fijando su mirada estúpida y sin brillo, en los objetos que para él pasaban sin dirección y sin motivo.
Era el 28 de marzo, día caluroso y de sol abrasador en Lima.
Un antiguo condiscípulo de Aurelio lo encontró en la plazoleta de La Merced, recientemente refaccionada, y tomándole del brazo y sacudiéndolo con aire de confianza le dijo:
—Camina, ¿qué haces tan distraído, que los coches y los tramways te pueden atropellar?
Aurelio volvió la cara y, reconociendo a su amigo, repuso lacónicamente:
—Hola, ¿Luis?
—Sí, hijo; hace tiempo que te busco para llevarte a la nueva “Sociedad” que se ha fundado.
—Bien –respondió Aurelio, siguiendo a su amigo en dirección de Baquíjano. Por el camino cruzaron el siguiente diálogo.
—¿Qué clase de sociedad es esta de la que me hablas, Luis?
—La del Foto Club, presidido por dos médicos distinguidos de nuestra capital.
—¿Médicos? Bueno, con estos me acomodo, pues ellos, por lo menos, son de mis ideas y no me hablarán patrañas del alma.
—¡Oh, Aurelio! Allá estarás en tu satisfacción, porque el Foto Club, ante todo, es liberal, no como el de la Escuela del Martín de la Marsellesa, que grita: “Afuera quien no piensa como yo”, sino un verdadero liberal: respeta las convicciones ajenas y no exige más que estudio y progreso en el arte fotográfico.
Una idea cruzó por la mente de Aurelio que, en vez de modularse en la palabra, fue diluida en un suspiro.
—La fotografía es la inmortalidad de lo que nace para fenecer; es la lucha titánica del hombre contra su Creador. Él diciendo: “acaba”; Daguerre replicando: “¡Subsiste”! –continuó Luis entusiasmado.
Aurelio callaba como un tonto o como un sabio, pues a mí me parece que los dos extremos se tocan.
Entre tanto, ambos amigos llegaron a la calle de Juan Simón y, deteniéndose en el umbral del número 455, entraron a un salón elegantemente acondicionado para las labores del Foto Club Lima, fundado el 14 de julio; y Luis presentó, con la etiqueta de los estatutos, a un joven alto y delgado, de cabellos negros ligeramente rizados, de patillas pobladas, ojos grandes y tez blanca, cuyo conjunto interesante estaba velado por un aire de melancolía, que lo hacía doblemente simpático.
Desde aquel día, el señor don Aurelio Rosales quedó inscrito como socio activo del Foto Club, convirtiéndose bien pronto en el colaborador más asiduo y constante de la sociedad.
La ocupación, las maravillas de los recientes descubrimientos y la diversidad de las notables combinaciones, absorbieron de tal modo la imaginación de Aurelio, que su carácter se trocó visiblemente, haciéndolo comunicativo con sus colegas.
Una tarde le dijo a Luis:
—¿Sabes que el día en que la cámara oscura copie el alma del ser que articula frases sujetas a reglas de idiomas y del bruto, como el perro, que la refleja en sus ojos o en el movimiento de sus músculos, habrá llegado el triunfo de aquellos que creen que existe el alma en quien odia o ama con el sacudimiento de su organismo?
—Veo que progresas mucho, querido Aurelio, pues ya pretendes retratar el espíritu motor, como los astrónomos han copiado las nebulosas invisibles del espacio, y los naturalistas los microbios escondidos en los tubos intestinales –contestó riendo Luis.
—Sea como quieras, pero es preciso confesarte que, manejando la platina, el cloro y las sales, veo tantas maravillas, que siento alejarse el escepticismo y fastidio de la vida, y no sé qué secreta satisfacción me acompaña en forma tal, que ni yo mismo alcanzo a explicarme.
—Esa es la satisfacción dulce y profunda que para el hombre guarda el trabajo, querido Aurelio; porque no hay peor escepticismo, que aquel nacido en el ocio y amamantado en la inacción.
III
¡Qué progresos tan inesperados los que se han realizado en el Foto Club! Galerías ensanchadas con numerosas máquinas de diversos sistemas; personal reforzado con lo más distinguido de la sociedad limeña; órgano de publicidad para sus estudios en la Revista Científica; todo revela adelanto y prepara una velada en El Ateneo, donde Aurelio, como socio designado, hará experimentos de óptica para que el público pueda admirar, a su vez, los adelantos de la ciencia en los años de Pasteur y Laplace, con apoyo del colodión y el cloro.
Preparándose para la gran fiesta de El Ateneo, Aurelio se la ha pasado encerrado en su laboratorio oscuro, encendida la luz roja, abismado en sus ensayos y empeñado en arrancar el secreto a un procedimiento nuevo, sometiendo las placas a un reactivo más eficaz en el pirogálico cuyo resultado dejaría definido el porvenir del hombre vacilante en el camino de la duda y la verdad.
Su afán recuerda al del químico que, persiguiendo elaborar un ser viviente con los componentes del hombre, oyó, de repente, en la retorta, el chillido de su criatura, gritando: “Mon père!”, cayendo el padre desmayado de placer.
Para Aurelio, en aquellos momentos, el universo todo estaba encerrado en su gabinete de trabajo.
Aplica uno, tres, ocho ingredientes; descubre el negativo y vuelve a esconderlo con rapidez inusitada. Y cuando más empeñado se encuentra en su demanda, la plancha sensibilizada había copiado una especie de gasa flotante que cruzó en dirección a los cielos, cuya presencia hizo estremecer suave y misteriosamente el organismo del fotógrafo, cual si una nube de mentol lo rodeara; y contemplando en la cámara oscura una imagen incolora, sufrió el vértigo de la dicha, el miedo, la sorpresa, la desesperación, todo junto y mezclado, articulando en el colmo de la confusión:
—¡Pálida!… ¡Pero es ella!… ¡Dios mío, creo en ti…!
Aurelio tenía entre sus manos el retrato de Esperanza.
De: Leyendas y recortes (1893)
Autora

Grimanesa Martina Mato Usandivaras, más conocida como Clorinda Matto de Turner (Perú 1852-Argentina, 1909) fue una destacada escritora, precursora del género indigenista y de la novela hispanoamericana de autora. En Aves sin nido (1889), denunció la explotación y las míseras condiciones de vida de los indígenas en el Perú. Libros de su autoría son también Bocetos al lápiz de americanos célebres (1889), Hima-Sumac (1892), Leyendas y recortes (1893), y Boreales, miniaturas y porcelanas (1902), que incluye relatos autobiográficos, semblanzas y artículos. Su activismo a favor de la igualdad entre mujeres y hombres ha hecho que se catalogue su postura política y artística como “indigenismo feminista”. Siendo jefa de Redacción de El Perú Ilustrado, publicó un cuento titulado «Magdala», del escritor brasileño Enrique Coelho, en el que se relata el deseo –sexual– de Jesucristo por María Magdalena. El suceso significó la prohibición de la revista por parte del obispo de Lima, lo que le costó a la escritora el puesto de trabajo y le valió la excomunión por parte de la Iglesia católica.
Epígrafe:
“La fotografía es la inmortalidad de lo que nace para fenecer; es la lucha titánica del hombre contra su Creador”.




